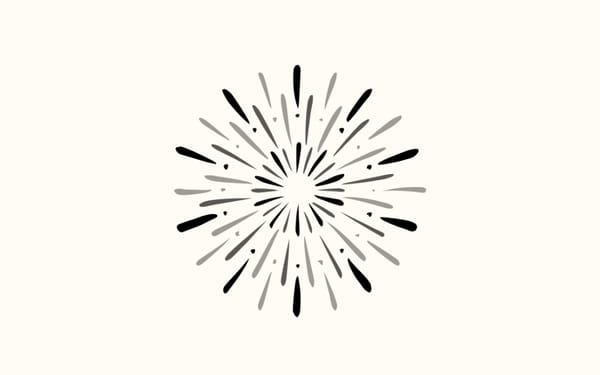La teoría de las aceitunas
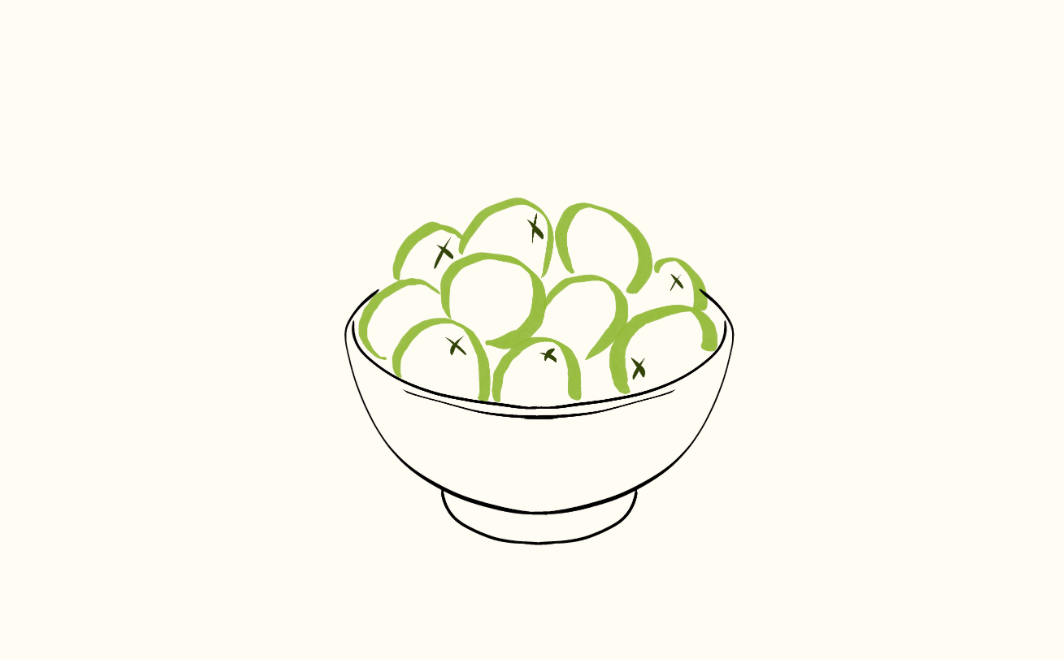
Como cada sábado me encontraba esperando en aquella mesa a mi amigo Martín que como era habitual llegaba tarde a nuestra cita. “La Copla”, era un rincón acogedor perdido entre las callejuelas del centro de Madrid. Las mesas de madera desgastada estaban dispersas por el local, algunas ocupadas por grupos animados, mientras que otras esperaban pacientemente a que alguien las reclamara.
El murmullo constante de las conversaciones se mezclaba con esos nuevos ritmos flamencos y canciones de trap que sonaban en la radio y que conseguían crear una dicotomía perfecta junto a la decoración, repleta de cartelería que representaba bebidas de otra época, y ornamentos plagados de claveles y lunares rojos.
Después de una breve espera, Martín atravesó la puerta del bar y se fue directamente a la barra a pedir un par de cañas. Se sentó en la silla y me sonrió.
— ¿Qué tal tío? ¿Qué tal la semana? Disculpa que vengo acelerado.
Martín siempre venía acelerado.
— ¿Qué tal? ¿Cuéntame como fue con esa chica? — Continuó.
— Pues resulta que al final hemos quedado hoy. Aquí, justo dentro de un rato.
— ¡Qué dices! ¡Pero cómo no me avisas! Por lo poco que me has contado estoy seguro de que vais a encajar a la perfección.
— Ya, bueno. Pero ya sabes que tiene que pasar la prueba.
— ¡Y dale! ¡Que lo de la teoría de las aceitunas es una bobada! Es solo un chiste de una serie.
— No estoy de acuerdo. La teoría de las aceitunas se basa en que en una pareja perfecta, siempre hay uno al que le gustan las aceitunas, y al otro no. Porque en esta ecuación, uno es el que da y el otro el que toma, generando la mutua felicidad. Es mucho más que un chiste..
— Ya, pero tu sabes que no vas a encontrar a nadie que no le gusten, ¿verdad? A todo el mundo le gustan las aceitunas.
De repente una chica se acerco a nuestra mesa. Llevaba un vestido de flores y una larga melena oscura como la noche. Me miró directamente y con una sonrisa me dijo:
— Hola, soy Carmen.
Me pilló de imprevisto y no supe como reaccionar. Sólo pude girarme hacia Martín que reconoció mi gesto de angustia y tomo las riendas del momento.
— Hola, Carmen, soy Martín. Encantado. Yo ya me iba. Cuida de mi amigo. Es una bellísima persona. Te va a caer genial.
Ella le guiñó un ojo y se sentó en el asiento que Martín le había cedido mientras él se escabullía del local. Con un dulce acento andaluz dijo:
— Qué majo tu amigo. Perdóname, sé que llego pronto. Pero es mi primera vez en Madrid y voy con tiempo a todos los sitios. Esto del metro es una locura.
— Discúlpame tú. Quedamos todas las semanas Martín y yo en este local para ponernos al día y hoy íbamos un poco tarde.
— Qué monos. — Dijo mientras se colocaba un mechón de pelo tras su oreja.
El camarero llegó justo en ese momento a la mesa con dos dobles de cerveza y un cuenco de aceitunas.
— Invita tu amigo, joven. — Y me dio una palmada en la espalda.
Empezamos a hablar de temas triviales, ese ritual que se tiene en unas primeras citas donde intentamos a marchas forzadas sacar la mayor información posible del otro para así poder decidir si es o no digno de otra oportunidad. Estábamos cada vez más cómodos o al menos eso sentía.
Entre preguntas y risas me fijé en que cada vez que agarraba una aceituna, lo hacía con una suavidad exagerada. Con su dedo índice y pulgar las acariciaba y luego movía en círculos varias veces. Después se las acercaba disimuladamente a la nariz para olerlas y al llevárselas a la boca parecía que quería robarles un beso. Era un ritual terriblemente mágico y bonito. Se podría definir como un embrujo gastronómico.
Después de la tercera aceituna me dijo:
— Estas aceitunas están increíbles. ¿No comes?
Me quedé en silencio decidiendo si le comentaba la teoría de las aceitunas o lo dejaba para más tarde. Ella comenzó a contarme que había nacido en Jaén y que su familia tenía olivos. La conversación, no sé cómo pero, acabó centrándose en ese fruto de origen grecorromano. Estuvimos hablando sobre la recogida, del proceso eficiente para convertirlas en aceite de oliva y también de su adicción absoluta a cada una de sus variedades y formas de elaboración. Era pura pasión lo que desprendía.
De repente se dio cuenta de que era la única que había comido y de que sólo quedaba una en el cuenco:
— Toma, la de la vergüenza. Que me pongo y no paro y ya verás que luego me duele la tripa.
— Qué va, toda tuya. Me gusta más vértelas comer, es una delicia. Además, a partir de ahora no pienso comer ninguna hasta haber probados esas aceitunas de Jaén de las que me hablas.
Ella le devolvió una sonrisa y añadió con un tono un poco descarado:
— Vas un poco rápido tú, ¿no?
Y pedimos otra ronda.