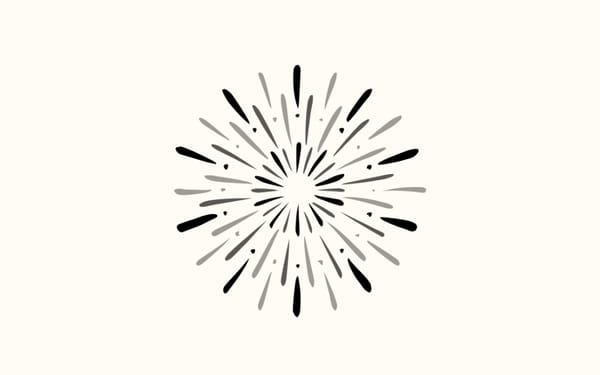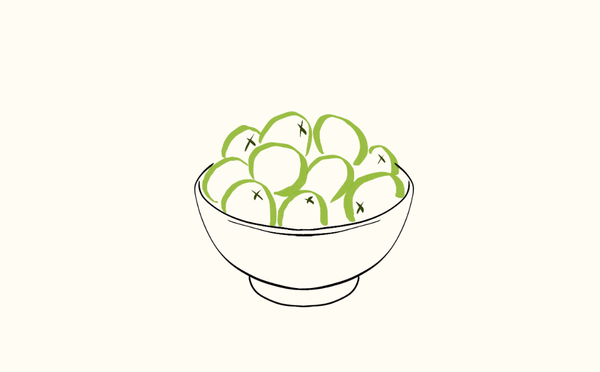Café

Me despierto y no sé dónde estoy. Busco el origen de ese sonido estridente que hace que se me acelere el pulso e intento apagarlo a tientas. Tras el tercer intento lo consigo. Por fin un momento de paz.
Mientras mi cerebro se activa e intenta comprender quién soy y qué día es, me mantengo mirando al techo de la habitación. Un techo familiar, amigo, mi hogar. Pero inevitablemente mi cabeza se llena de un solo pensamiento. Café.
Saco un pie de la cama y lo apoyo contra el frío suelo, lo que me hace recordar cuanto odio el invierno. Me incorporo y voy directo a la cocina. Lleno la cafetera de agua, abro el armario y… mierda. Ayer terminé con el último grano de café. Tengo que hacer otro pedido.
Con desgana me sirvo un vaso de leche fría y le añado un puñado de avena para matar su sabor agrio. Necesito mi café. Mi amado café con sus aromas intensos y reconfortantes que me hacen empezar el día con otra actitud. Quiero mi café.
Con este pensamiento decido salir rumbo al trabajo. Me pongo el abrigo, abro la puerta y me encuentro con la cruda realidad del invierno. La lluvia empapa mi cara, pero mi anhelo de café me impulsa a seguir adelante.
Camino rumbo a la estación de metro, creo que es la mejor opción en un día así. Aunque normalmente prefiera dar un paseo matutino, hoy no me encuentro con fuerzas. El viento gélido y las gotas de lluvia chocan contra mi rostro mientras me apresuro hacia la estación.
Al llegar al metro, el frío del invierno se convierte en calor humano. Quizá demasiado calor o demasiada humanidad, no estoy seguro. El metro llega y subo como buenamente puedo. Intento aislarme de la multitud y cierro los ojos imaginando el aroma de mi deseado café.
Finalmente, llego a mi destino. Salgo a la superficie y, a pesar de la lluvia persistente, decido hacer una breve parada en la cafetería del final de la calle.
Llego al lugar, con las manos heladas y el deseo ardiente de sentir el calor reconfortante de una taza de café entre mis manos. Empujo la puerta. El cálido aroma es recibido por mis sentidos, y por un momento, me siento en casa.
Al acercarme al mostrador, la barista me saluda con una sonrisa amistosa. Le explico mi situación desesperada. Ella asiente comprensiva y, manteniendo la sonrisa, se dispone a preparar mi pedido para llevar.
Mientras espero miro de reojo unas palmeras de chocolate y recuerdo el crujiente sabor de una feliz infancia. Una voz me dice que el pedido está listo y mi mente vuelve al presente.
Agarro la taza de cartón con una mano y pago a través del móvil con la otra. Por fin mi café. Ahora tengo el tiempo justo para llegar a la oficina. Ha dejado de llover.
Salgo corriendo con la taza en la mano y giro la esquina acelerando el paso. Quedan 15 minutos para que de comienzo la reunión que tengo a primera hora y el café está ardiendo. No he podido ni siquiera darle un sorbo.
Paro en un semáforo, respiro, levanto mi taza dispuesto a mojar mi lengua con ese exquisito sabor amargo, pero de repente un hombre de traje y con maletín en mano se choca contra mí, me tira al suelo, la taza se derrama a mi lado. Fantástico.
El hombre ni se disculpa. Me hierve la sangre.
Me incorporo y recorro los últimos 200 metros hasta llegar a unas antiguas caballerizas de un palacete en mitad de Malasaña reconvertidas en un moderno espacio de trabajo. Mi segundo hogar.
Entro sin llamar, acelerado. Mi pensamiento se divide entre la reunión y la ausencia de café. En ese momento veo una cara amiga. Me mira y me dice: “La reunión se ha cancelado. Toma, creo que necesitas esto más que yo”
Extiende la mano y el aroma de la taza que sujeta alcanza mis sentidos como una deliciosa ráfaga de viento en pleno verano que me despierta y me hace recobrar la calma.
Extiendo mi mano para recoger la taza y a continuación no puedo evitar darle un abrazo como si fuera la primera persona que veo en décadas. Lo único que alcanzo a decir es: “Gracias, me acabas de alegrar el día.”